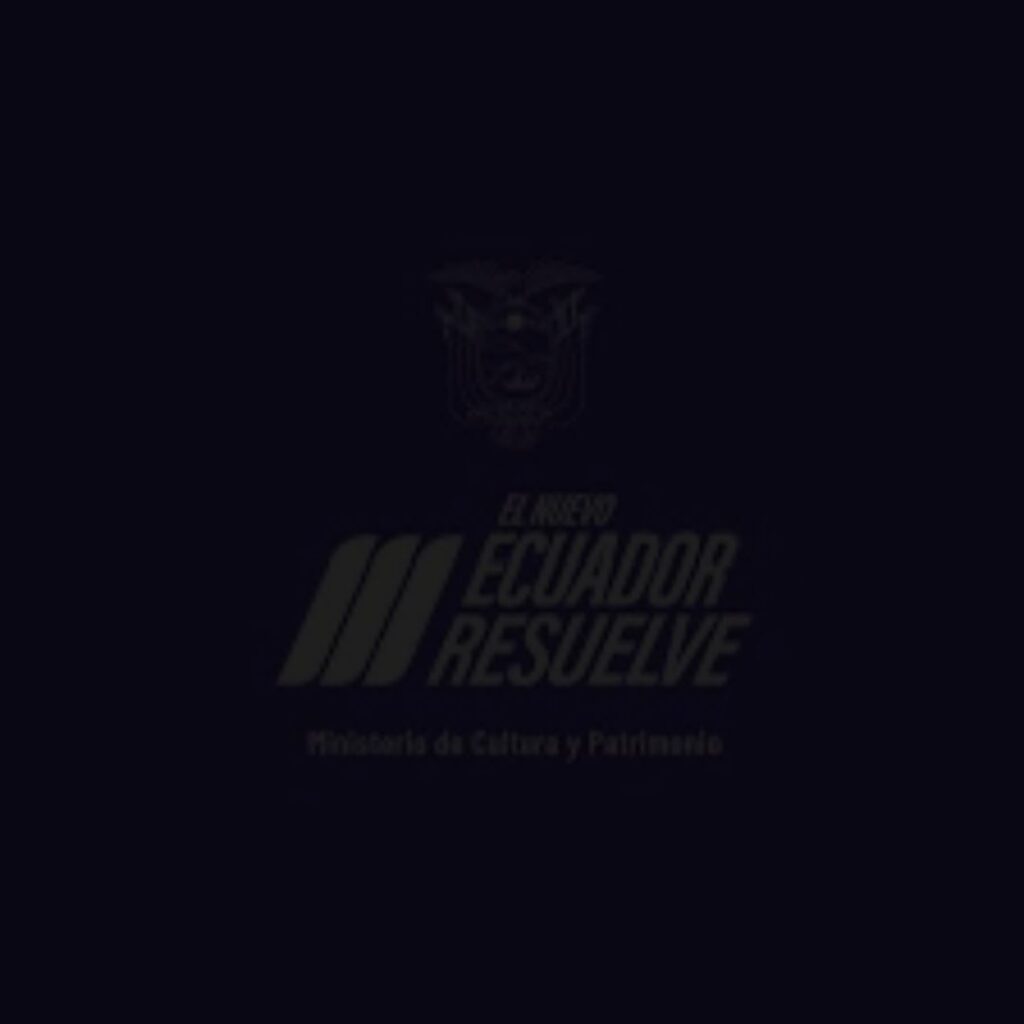Por Paola de la Vega
El proyecto de creación del Ministerio de Cultura de Ecuador no fue gestado desde organizaciones del campo cultural en coalición, ni por luchas populares de base, y menos aún por una propuesta sólida de la militancia de partido en el programa de gobierno del entonces candidato Correa. La idea de crear un Ministerio de Cultura nació de intelectuales-artistas de una fracción de la izquierda desde la vuelta a la democracia en 1979. Luego del periodo de dictadura en el país, y en un cambio de posturas más radicales a la socialdemocracia, intentaron agenciar la creación de un ministerio de cultura, en los gobiernos de Jaime Roldós y Rodrigo Borja. Ambos fueron intentos fallidos. Para profundizar en este debate pueden revisar algunos números de la Revista Nueva o mi tesis doctoral. Con estos antecedentes, he sostenido que la creación del Ministerio de Cultura en 2007 no fue resultado de un proceso político organizado del campo cultural sino más bien una suerte de reconocimiento a la demanda de estos intelectuales-artistas, algunos de ellos insistentes impulsores de la necesidad de crear esta institución. Para entonces, el campo cultural en el país mostraba una complejidad mayor y cambios que se venían gestando desde la década de los noventa no sólo en cuanto a producción artística y debates sobre el trabajo profesional sino también a la transformación de la noción de cultura y sus sujetos de derecho que estalló con el levantamiento indígena de 1990.
Por sobre esta capa de la historia, la Constitución de 2008 le fue dando sentido al naciente Ministerio con la creación del Sistema Nacional de Cultura (parte del proyecto de ordenamiento y modernización del Estado y el rediseño de una arquitectura institucional) y el reconocimiento de los derechos culturales que sí fue el resultado de largas luchas colectivas del campo cultural amplio recogidas en el proceso constituyente. El SNC en casi dos décadas no ha logrado funcionar; por un lado, por la resistencia de un grupo de intelectuales, artistas y militantes políticos que defendían la autonomía de la CCE frente al “entre rector”, por otro, porque en todos estos años no se diseñó una política verdaderamente articuladora para poner a funcionar el sistema; ahí pesan las diferencias políticas, la inestabilidad institucional, el demorado proceso de aprobación de la LOC y un largo etcétera.
En cuanto a los derechos culturales, creo que al menos el sector cultural se ha apropiado de este instrumento para el ejercicio de sus prácticas y hoy tiene plena conciencia de que no son retórica y mero reconocimiento, su concreción significa tener condiciones materiales para ejercerlos, es decir, institucionalidad y presupuesto público (ese sector cultural era muy incipiente en el nacimiento del Ministerio; actualmente, la realidad es distinta). También entendimos que para disputar esas condiciones debe existir un órgano ministerial que eleve la cultura a la mesa presidencial de gobierno y la coloque en la agenda central del Estado. Las políticas de ajuste y eficiencia van en sentido contrario. Hace poco, Rubens Bayardo decía en un encuentro que no debemos abandonar la defensa de lo sectorial, a favor de una transversalidad de la cultura, porque le hacemos el juego a “los topos del Estado”. Rubens no se equivocaba.
La incertidumbre que hoy nos atraviesa necesita respuestas a estas decisiones ideológicas, porque dudo que haya existido una evaluación técnica que haya definido esta fusión. ¿Qué pasará con la Ley de Cultura, los Institutos de fomento que paradójicamente lanzaron a los cuatro vientos su proyecto de refundación, los subsistemas… ? La desaparición del Ministerio de Cultura y su fusión con el de Educación es un gesto tremendamente simbólico en medio de la llamada “batalla cultural”.